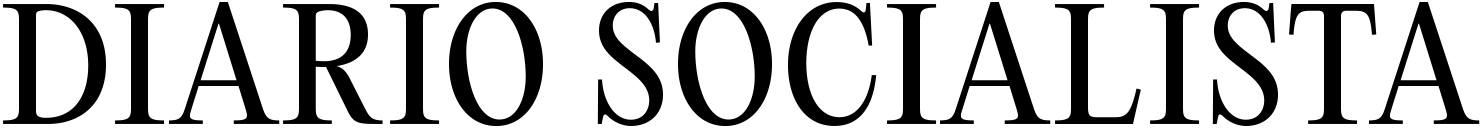Silencios y omisiones: seis meses de «Mazón dimisión»
A seis meses de la catástrofe política de la DANA, la reconstrucción de las zonas afectadas de Valencia sigue un curso lento. El metro continúa sin funcionar en los pueblos de l’Horta Sud; cientos de personas, algunas de movilidad reducida, todavía viven en pisos sin ascensor; y, ante la falta de garajes en condiciones, los coches atestan las calles aún levemente teñidas del color del lodo. El trabajo sigue al ritmo en que el dinero público fluye a bolsillos privados de empresarios que se lucran con la reconstrucción, a pesar del titánico esfuerzo de los comités populares que, aún a día de hoy, se despliegan voluntariamente sobre el terreno.
El eco mediático no lo tiene tanto este proceso como la instrucción judicial en torno a la gestión de la emergencia que está llevando a cabo el juzgado número 3 de Catarroja. Son noticia las llamadas de Salomé Pradas, las ausencias de Mazón, su negativa a declarar como testigo y la imposibilidad, de momento, de imputarlo como aforado. Toda una investigación que busca esclarecer las responsabilidades de la gestión de la emergencia, empezando por que la alerta se enviase a los móviles de la población cuando la mayoría de las muertes ya habían sucedido y los habitantes de la zona afectada ya veían dos y tres metros de agua anegar sus casas y sus centros de trabajo.
Es evidente que esta cuestión tiene una gran relevancia en los efectos devastadores que tuvo la DANA. El problema está en que el relato instaurado es el que ha impuesto una izquierda institucional que ha conseguido, como todos preveíamos, capitalizar el descontento social generado por esta tragedia. En primer lugar, porque achaca el retraso en la alerta a la negligencia de Mazón y a la indecisión o ineptitud de Pradas, como defectos, bien personales de estos dos individuos o bien políticos de su partido. Como si las cualidades personales de los políticos que gobiernan el Estado capitalista pudieran abstraerse de la función que ejercen. Como si la indecisión de Salomé Pradas no tuviera relación alguna con el riesgo de enfadar a sectores importantes de sus votantes (empresarios de diferentes sectores que se podían ver afectados por una alerta en falso) y, en consecuencia, el miedo a ver truncada su carrera profesional en la política por una decisión desacertada.
En segundo lugar, cuando el relato apunta a Mazón y a su Consell una y otra vez, excluye que existan otras responsabilidades. Ya no se habla de que ese día los trabajadores valencianos tuvieron que acudir a su puesto de trabajo para garantizar los beneficios de los empresarios aun a costa de sus vidas, ni tampoco de los proyectos urbanísticos que alzaron ciudades enteras que son trampas mortales para su población. Y, por supuesto, ya nadie menciona, ni siquiera los pocos que tímidamente lo hicieron en su día, que, en los días que siguieron al 29 de octubre, fueron ambos gobiernos, el autonómico del PP y el central del PSOE y asociados, quienes protagonizaron un espectáculo lamentable en que se pasaban mutuamente la pelota —la de los doscientos muertos y la de las labores de rescate posteriores— con fines exclusivamente electoralistas.
En definitiva, ya nadie reclama que el problema está en que vivimos en un mundo regido por la producción de beneficio económico privado. Ahora basta con que los gestores de dicha producción sean un poco más amables con los explotados y, quizá, algo más competentes: es decir, al final hay que conformarse con un gobierno del PSOE apoyado en sus muletas tradicionales.
Y, en concordancia con este objetivo, el relato se asegura también de mantener sellado el pacto interclasista que debe servir de base a un capitalismo en crisis gobernado por la socialdemocracia más similar a la derecha de la historia. No sólo hay que acallar los discursos que señalan a los empresarios que aquel día se lucraban poniendo la vida de sus trabajadores en riesgo, sino que también hay que conciliar abiertamente con ellos. Así, el relato aboga por la recuperación de los negocios locales, igualando al autónomo que se autoexplota para vivir con el pequeño y mediano empresario que obligó a sus trabajadores a mantenerse en su puesto; cuando no directamente hace una loa a los grandes capitalistas como Juan Roig, que tan generosamente dedicó una fracción de los beneficios millonarios extra que obtuvo de la catástrofe a una hipócrita campaña publicitaria, las donaciones a trabajadores afectados.
Nos guste o no, la realidad es que las manifestaciones que continúan sucediéndose bajo el lema de «Mazón dimisión», así como el trabajo incansable de muchas organizaciones y colectivos de base que poco desean legitimar un gobierno del PSOE en su nombre, sirven a los intereses partidistas y electoralistas de la izquierda institucional. Más allá de las voluntades de aquellos que acuden a cada manifestación, más allá del lugar al que dirigen su rabia, el resultado es invariablemente la erosión del gobierno del PP en favor de un futuro gobierno del PSOE. Cosa que, por lo demás, las organizaciones favorables al PSOE y Compromís que coordinan dichas manifestaciones saben de sobras y no tienen vergüenza en reconocer, cuando hacen declaraciones como aquella de que esta lucha había de ser una carrera de fondo hasta el 2027, fecha de las próximas elecciones autonómicas.
Quienes apostamos por construir una sociedad diferente, regida no por el beneficio privado sino por la satisfacción de las necesidades colectivas, sabemos que nuestra carrera de fondo es mucho más larga, e implica reconocer que los intereses de los trabajadores son irreconciliables con los de los empresarios, con los pactos sociales interclasistas y con las fuerzas políticas que, en nombre del mal menor, apuntalan el capitalismo y su orden de miseria. Es necesaria la ruptura política con la socialdemocracia, servil al sistema capitalista, y para ello optamos por la construcción paciente de un sujeto revolucionario que no tenga deudas con el viejo mundo, sino solamente con su propia liberación.