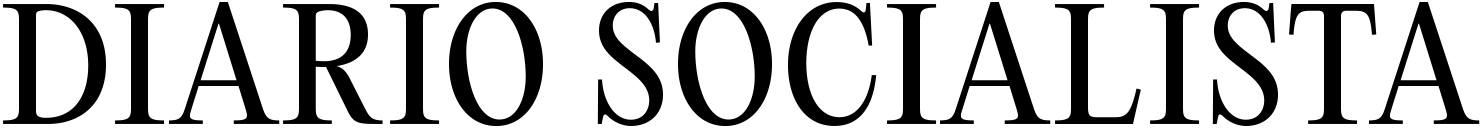Imperialismo y horror
“El horror, el horror”, son las últimas palabras de un enfebrecido y moribundo Señor Kurtz en la conclusión de El corazón de las tinieblas, la novela donde Joseph Conrad retrató la brutalidad del colonialismo europeo en África basándose en su propia experiencia en el Congo belga. Y el horror ha sido efectivamente el signo bajo el que se ha desarrollado un país que reúne en forma concentrada la historia sangrienta y bestial del imperialismo.
Hoy el horror del Congo nos llega mediado por toda la opaca red del comercio mundial, donde el sudor y la sangre derramados en la esfera oculta de la producción parece desaparecer de la vista. Es un horror que se esconde en tecnologías refulgentes y promesas de “transición verde”, en los microprocesadores y las ubicuas baterías, en los coches eléctricos y los temibles drones militares. Ninguno de los anteriores podría funcionar sin el coltán, el cobalto y el cobre que se extraen en condiciones infrahumanas en las minas del Congo. El horror es el reverso inevitable de la acumulación capitalista, donde la mayor sofisticación tecnológica tiene su condición de posibilidad en el bruto dominio de clase, y las crecientes montañas de beneficios están bañadas de sangre proletaria.
Entre 1885 y 1908, los más de 2 millones de kilómetros cuadrados que ocupa la actual República Democrática del Congo fueron propiedad privada del Rey Leopoldo II de Bélgica. Se calcula que bajo su dominio implacable murieron 10 millones de personas. En los siglos anteriores, el Congo y Angola había provisto de al menos tres millones de esclavos a las colonias europeas de ultramar. En 1908 la actual RDC pasó a ser una colonia del Estado belga, estatus que preservaría hasta 1960. En la época, la esperanza de vida del país no alcanzaba los 40 años. Cuando el impulso descolonizador que recorría el mundo forzó la convocatoria de elecciones libres, el líder anticolonial Patrice Lumumba llegó al gobierno, teniendo que enfrentar de inmediato el apoyo de Bélgica a proyectos separatistas con el fin de preservar su control colonial sobre los recursos del país. En menos de un año, Lumumba fue apresado por tropas de Naciones Unidas y posteriormente por los rebeldes, que lo fusilaron en 1961 con apoyo de la CIA y el gobierno belga. El comisario belga Gérard Soete supervisó la disolución de su cuerpo en ácido sulfúrico. En el año 2000, reconoció haberse guardado un diente de recuerdo.
Desde entonces, el horror no ha dado tregua a un país atenazado por gobiernos dictatoriales, asolado por conflictos militares casi permanentes y sometido a un férreo yugo imperialista. En 1965, el imperio yanki apoyó el golpe de Estado del general Mobutu, que se convirtió en el líder indiscutido de un país que en 1971 cambiara brevemente su nombre al de República de Zaire. Siguieron décadas de autoritarismo extremo, extractivismo neocolonial y corrupción rampante, coloreados por una hipócrita retórica africanista. Mobuto fue incapaz de gestionar el caos político que se abrió en los 90, cuando la pérdida del apoyo occidental se combinó con la crisis de refugiados producida por el genocidio ruandés. El periodo que se abrió tras su huida culminó en un conflicto regional a gran escala conocido como Guerra Mundial Africana, la contienda más mortífera desde la Segunda Guerra Mundial.
Las manos de Occidente se ocultan tras cada uno de estos conflictos –a menudo ocultos tras testaferros en busca de su propio beneficio. De hecho, a pesar de sus niveles variables de intensidad, la guerra y la violencia política más atroz no han abandonado el Congo en ningún momento desde los 90. Así, las últimas semanas han sido testigo de la ofensiva del M23, un grupo armado financiado por la vecina Ruanda, que ya ha dejado más de 2000 muertos y varios miles de desplazados. Los últimos informes hablan de cientos de mujeres violadas y quemadas vivas en la ciudad de Goma. El trasfondo es siempre el mismo: la lucha aciaga por los recursos, promovida o habilitada por un centro imperialista occidental sin otro objetivo que asegurarse el suministro constante de la riqueza natural del país, y ejecutada por diferentes poderes intermedios locales con una brutalidad extrema.
Mientras el este de la RDC arde, los medios occidentales esconden la noticia o pasan a abordarla desde los marcos familiares de las “guerras tribales” o las “tensiones étnicas”, que permiten ubicar el origen de los conflictos de asolan África dentro de un imaginario colonial que los achaca implícitamente al “salvajismo” de los pueblos africanos. Este discurso falaz y esencialista sirve, por supuesto, para borrar el papel de un Occidente que puede incluso presentarse como el civilizador que habría de poner paz en un Tercer mundo cuya miseria él mismo ha creado. La invisibilización del estado de horror permanente que vive el Congo es funcional a un imperialismo que necesita borrar las huellas que unen las ingentes ganancias que produce el desarrollo tecnológico con el sufrimiento de sus millones de víctimas, esparcidas entre las minas atroces, los talleres inhumanos y el fragor de los campos de batalla. Los profetas socialdemócratas del “Green New Deal” participan de este ocultamiento tanto como las viejas aristócratas vienesas que aplauden al ritmo de la Marcha Radeltzy con el cuello decorado por diamantes de sangre.
Mientras los restos deformados del movimiento obrero occidental sigan dominados por una burocracia ocupada únicamente de la defensa de sus intereses corporativos tanto la cacareada “transición ecológica” como el relativo bienestar con el que Occidente aún puede seguir conteniendo a sus clases trabajadoras seguirán dependiendo de la estructura bestial del imperialismo. La lealtad al propio Estado y los procesos nacionales de acumulación es la traición al proletariado internacional, santo y seña de la socialdemocracia de ayer y hoy.
Pues el proletariado solo puede constituirse en clase política en tanto que clase internacional, desde la estricta independencia con respecto a las grandes potencias capitalistas y sus siervos de menor escala. La unidad con aquellos que sudan en las oscuras galerías de las minas congoleñas se construye por medio de una lucha decidida contra una clase capitalista global erigida sobre las montañas de plusvalor extraídas a la clase trabajadora, así como los Estados que cristalizan su poder; lucha que pasa por la solidaridad con los afanes de las masas del sur global por liberarse del yugo de los poderes imperiales y los tiranos domésticos.
A nivel mundial, solo una perspectiva antiimperialista y revolucionaria puede confrontar los retos de la llamada “transición ecológica” sin convertirla en una farsa sometida a la lógica de la ganancia capitalista y regada con la sangre de millones de trabajadores. El capitalismo global es un intrincado tapiz de barbarie donde el coltán extraído por manos infantiles acaba convirtiéndose en cifras ascendentes en la bolsa de Nueva York. El internacionalismo proletario, por su parte, es el único mazo capaz de destruir esta cadena infernal.