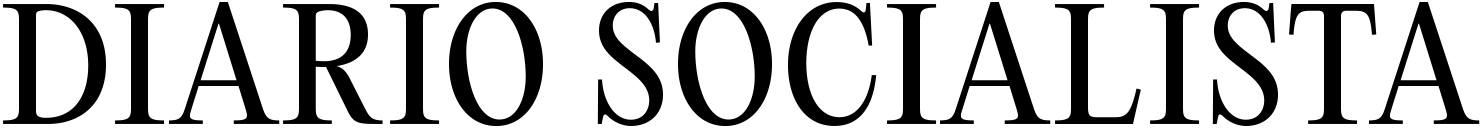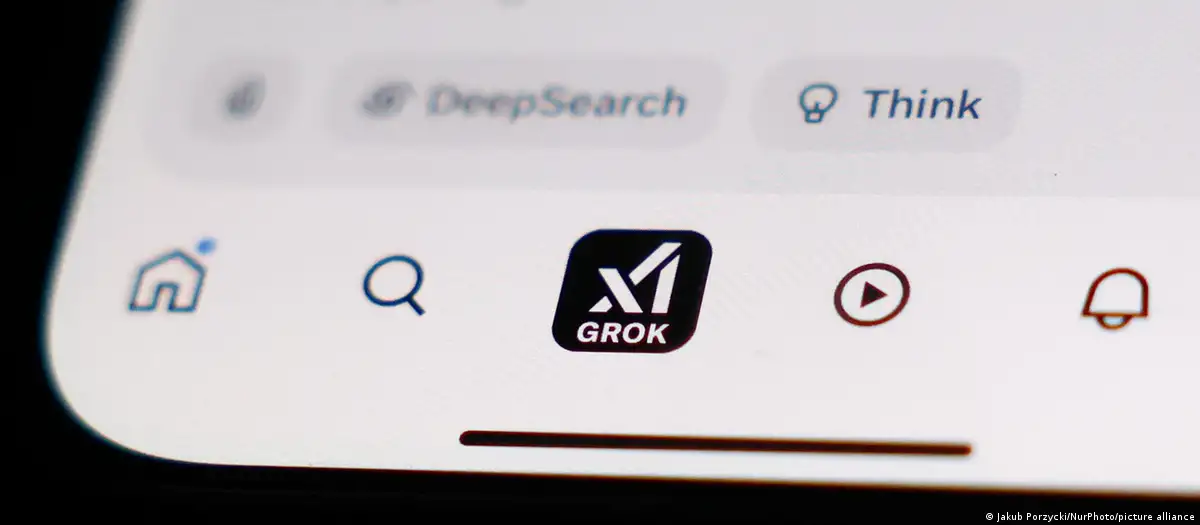Más allá de los combates por la memoria
Este año asistimos al cincuenta aniversario del fusilamiento de Txiki y Otaegi y los tres militantes del FRAP, José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz. Los últimos meses han estado marcados por la torpe polémica que el PNV y el PSE han tratado de alimentar. Pero, estos últimos días, asistimos también, al reproche de parte de la Izquierda Abertzale al Movimiento Socialista, por considerar que un movimiento comunista no puede celebrar un acto de conmemoración de los militantes que son de su propia familia política –familia amplia, porque resulta que eran poli-milis–. Lo cierto es que gran parte de la izquierda mira al pasado para reconocerse en él, para trazar una línea de legitimidad que entrelace las luchas de ayer con la estrategia de hoy. Así, los ejercicios conmemorativos se convierten en una suerte de hagiografías, y éstas, producen debates sectarios entre quienes tratan de definir su identidad política mirando en el espejo del pasado; el cuál siempre devuelve un reflejo que complace a quien lo observa. Personalmente, no creo que éstos debates resulten de demasiada utilidad política. Podríamos despacharlos diciendo, simplemente, que puede conmemorarse la lucha y el compromiso militante de cualesquiera eventos o militantes políticos sin necesidad de asumir todos los postulados, estrategias y tácticas que, en determinadas circunstancias históricas, se llevaron a cabo. Esto puede decirse de muchos espacios políticos, incluida la Izquierda Abertzale, que guarda para sí gran parte del capital cultural y político del tardofranquismo, pese a ser un legado diverso, y pese a haber cambiado gran parte de sus principios estratégicos. No señalo ésto como reproche dogmático, simplemente como forma de exponer lo absurdo de las posiciones que otorgan o retiran la legitimidad para conmemorar a militantes políticos en base a la continuidad programática. Los tiempos han cambiado, y con ellos las estrategias y tácticas.
Lo verdaderamente interesante, y políticamente útil, podría resultar del análisis sincero de las circunstancias que envolvieron a toda una generación de militantes vascos, de las decisiones que tomaron, y de la forma en la que éstas se transforman a la luz de las condiciones actuales. Nosotros tratamos de abordar la historia de la lucha del movimiento obrero desde estas dos perspectivas: en primer lugar, como conmemoración del compromiso militante desinteresado y de la dignidad humana que ha hecho que durante décadas, bajo estrategias y familias políticas diversas, millones de personas pusieran sus esfuerzos y sus vidas al servicio de la emancipación de la clase trabajadora. Y en segundo lugar, como fuente de conocimiento político. Y es aquí donde me quisiera detener para esbozar unas breves hipótesis.
Txiki y Otaegi militaron contra el régimen franquista y por la liberación social y nacional de Euskal Herria. En ese contexto se extendió el axioma que todavía hoy muchos repiten de “la lucha de clases toma la forma de liberación nacional en Euskal Herria”. Bajo esta premisa se desarrolló el MLNV, y lo cierto es que consiguió articular un movimiento amplio de ruptura política que se expresaba, al menos, en términos de emancipación social. Este resultado no se produjo por un valor intrínseco que adquiere siempre la cuestión nacional, sino por la intervención política decidida de ciertos sectores y por dos circunstancias históricas que determinaron el proceso: la apuesta por la ruptura política y el contexto internacional. Respecto a lo primero, la cuestión nacional durante el franquismo y sobre todo, durante la Transición, adquirió un carácter de catalizador político. A través de ella se expresaba el rechazo a la dictadura y posteriormente a la Transición. Mientras la explotación económica se percibía más sibilinamente –debido a la extensión de las clases medias, entre otros factores– la negación de los derechos nacionales, más aún en un contexto de transición desde un régimen dictatorial, era la expresión más clara de la dictadura política de las clases dominantes. ¿Qué democracia era aquella que ni siquiera podía plantear cómo y quién debe gobernarse a sí mismo? Así, gran parte de la oposición a la Transición, desanimada por la integración de la principales fuerzas de izquierdas, se unió al único proyecto de ruptura política con el Estado que demostraba algo de vigorosidad. La cuestión nacional, en resumen, servía como catalizador de un proyecto de ruptura política.
Respecto a lo segundo, la Izquierda Abertzale ha tenido siempre varias almas que pugnaban por imprimir un carácter más nacional o más social al movimiento. Sin embargo, el contexto internacional ofrecía un marco dicotómico, a partir del cual estabas en una trinchera o en otra. La existencia de la URSS y de los procesos de descolonización en todo el globo posibilitaban que, aunque la estrategia del MLNV fuera nacional y su marco de relaciones estratégicas se restringiera a Euskal Herria, la afirmación de que “Euskal Herria aporta a la lucha internacional a través de su liberación nacional” tuviera cierto sentido. En este contexto, Euskal Herria y su lucha, se identificaban en un gran mosaico de luchas por la emancipación; y pese a su definición conflictiva, siempre caía en el lado bueno de la barricada. Que el internacionalismo quedara relegado a la mera “solidaridad entre los pueblos” se explica en gran parte por el carácter nacionalista del MLNV, pero también, porque –aunque no estratégicamente integrados– la clase trabajadora y los pueblos oprimidos aparecían como sujetos políticos activos en todos los lugares del planeta. En resumidas cuentas, aunque de formas variadas, fragmentadas e incluso opuestas, el proletariado era un actor político internacional, capaz de poner en jaque a Estados enteros.
Ahora hagamos un salto de cuatro o cinco décadas y analicemos estos dos elementos: actualmente, la Izquierda Abertzale no utiliza la cuestión nacional como palanca para la ruptura política, sino más bien para exactamente lo contrario. El reconocimiento nacional, en sus formas cada vez más diluidas –“derecho a decidir”, “ampliación de competencias” etc.– se ha reservado para la actividad parlamentaria y representa la total integración de EHBildu en el marco estatal. Actualmente, además, el proletariado no aparece en escena como sujeto político y el mapa electoral se ve copado por una gran constelación de partidos de izquierdas que representan, principalmente, los intereses de las clases medias. Más aún, en el contexto de auge reaccionario que vivimos, numerosos dirigentes de la Izquierda Abertzale justifican la necesidad de la independencia vasca como forma de poner los muebles a salvo de un mundo que se está volviendo loco. Bajo estas nuevas circunstancias, en la Izquierda Abertzale la cuestión nacional deja de ser un elemento de ruptura política para dar paso a la integración; y deja de reconocerse en un mundo de sujetos análogos en lucha, para convertirse en un lugar de repliegue identitario.
Por todo ello, para el Movimiento Socialista, es imprescindible reconstruir esas dos premisas sobre nuevas bases: en primer lugar, articular un fuerte movimiento comunista que presente un programa de ruptura política; esta vez contra el nuevo pacto social antiproletario que se está fraguando a marchas forzadas entre oligarquías y clases medias. Ruptura política con las formas de dominación económica y política de la burguesía, que en este contexto de crisis se tornan aún más feroces. Un movimiento basado en el trabajo militante y en el compromiso desinteresado, formado principalmente por la juventud trabajadora y por el proletariado. Y en segundo lugar, articular al proletariado revolucionario internacionalmente, para que pueda, por fin, aparecer en la escena política como sujeto unitario. Esta es la forma en la que nosotros nos hacemos cargo de las tareas actuales del comunismo. Entendemos que sólo bajo estas condiciones podrá realizarse efectivamente el derecho a la autodeterminación de la clase trabajadora sobre principios no excluyentes. No se trata sólo de asumir el derecho a la autodeterminación y que éste aparezca reflejado en un panfleto –o reducido a la mera exaltación folklórica– sino de hacerse cargo de las tareas políticas necesarias para que ese derecho se haga efectivo y suponga un avance en el proceso de emancipación del proletariado.
En relación a los fusilamientos de Txiki y Otaegi, además de repartir carnets de “abertzale”, estaría bien que todo el mundo hiciera este ejercicio y explicara qué y por qué ha cambiado. Sin duda sería algo interesante y necesario.