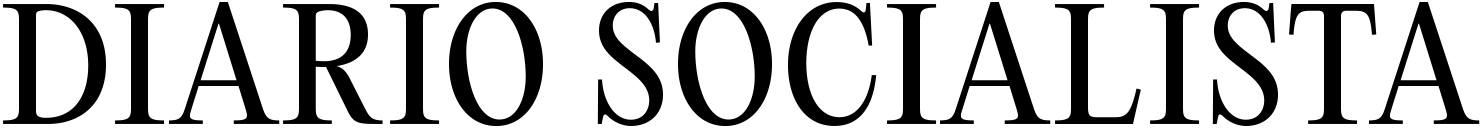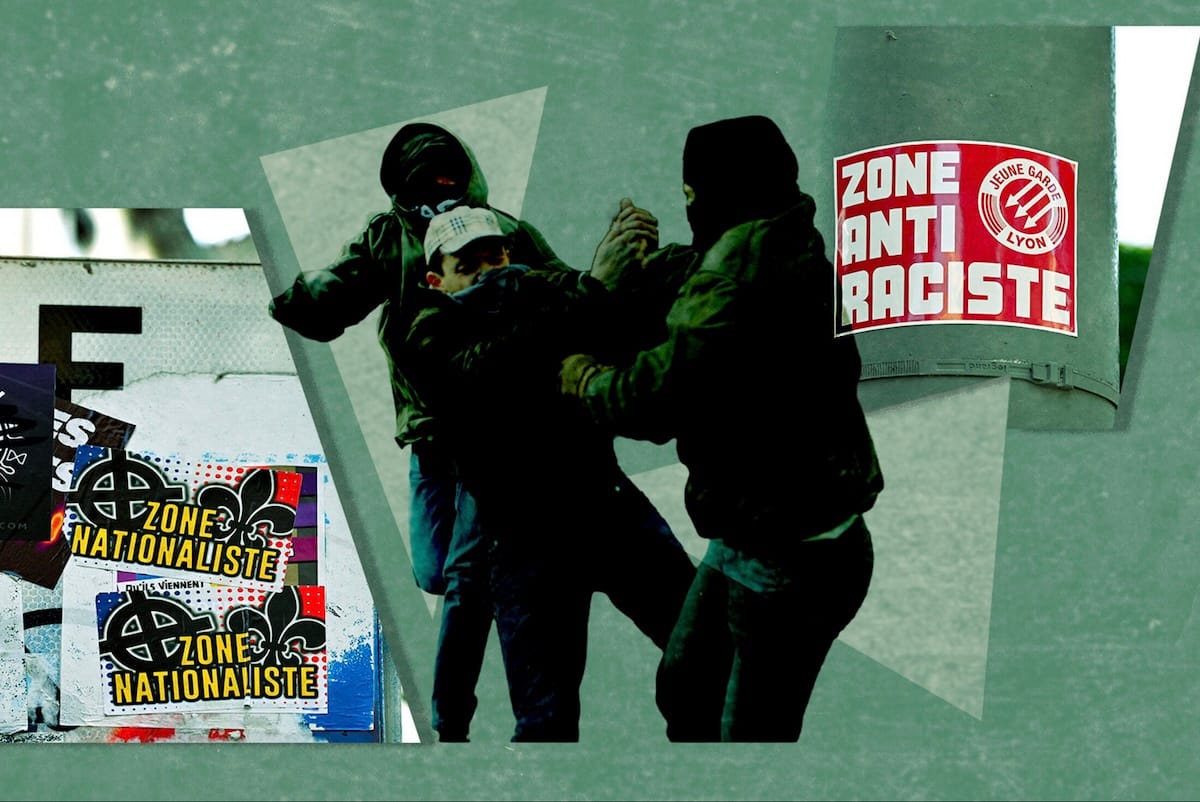Protestas de la 'Gen Z': la juventud que desafía un sistema en crisis
Pobreza, desapego creciente hacia las instituciones y cambios demográficos generan un cóctel explosivo en las nuevas generaciones del Sur Global.

Una ola de movilizaciones juveniles lideradas por la llamada Generación Z (jóvenes nacidos entre mediados de los 90 y principios de los 2000) sacude al llamado "Sur Global", desde América Latina hasta África y el Sudeste Asiático. Estas protestas expresan una consecuencia directa de una crisis estructural: pobreza crónica, informalidad laboral, corrupción, desconfianza hacia las instituciones y una concentración demográfica juvenil sin precedentes. Lejos de ser eventos anecdóticos, muestran una tendencia estructural de politización juvenil en contextos de frustración social masiva.
Los datos del Banco Mundial y de la OIT de 2024 revelan niveles alarmantes de empleo informal entre jóvenes de 15 a 24 años en varios países del mundo. En África subsahariana la tasa alcanza el 85%, en América Latina ronda el 60% y en el Sudeste Asiático supera el 70%. En Perú, por ejemplo, se estima que hasta uno de cada cuatro menores trabaja. En Angola se reportó un 81% de informalidad laboral en 2021, mientras que en Argentina mostraban un 65% entre los jóvenes en 2023. En contraste, Austria o los Países Bajos registran cifras de apenas 3-5%.
Más del 50% de trabajadores informales globales carecen de protección social, con tasas superiores al 70% en regiones de menores ingresos, según la OIT, quedando atrapados de por vida en el ciclo de salarios de miseria. Expertos como Guy Ryder, ex director de la OIT, advierten que la inestabilidad juvenil prolongada constituye una "bomba de tiempo política", pues erosiona toda prentesión de contrato social.
A esto hay que añadirle que, según datos de la Confederación Sindical Internacional (CSI), en el 87% de los países del mundo la clase obrera no puede llevar a cabo una huelga de forma legal, habiendo aumentado 24 puntos porcentuales en los últimos diez años. Esto significa para la mayoría de los seres humanos del planeta los cauces establecidos para la mejora de las condiciones laborales se encuentran sistemáticamente bloqueados por ley.
Crisis de representación y desapego político
Las encuestas de opinión coinciden en señalar un colapso de la confianza en gobiernos y partidos: el Latinobarómetro (2023) registra que el 64% de los jóvenes latinoamericanos no se siente representado por ningún partido político, y el Barómetro Africano (2024) señala que el 58% de los jóvenes en el continente afirma que la democracia no responde a sus necesidades.
En Oriente Medio y el norte de África, datos de Arab Barometer (2023) muestran que entre un 40 y 50% de los menores de 30 años afirma que los gobiernos nunca escuchan la voz de los jóvenes. Según la investigadora Fatima El-Issawi (Universidad de Essex), esto explica que las calles, y no los parlamentos, se conviertan en el principal espacio de interpelación política.
El Barómetro Africano (2024) señala que el 58% de los jóvenes en el continente afirma que la democracia no responde a sus necesidades.
En estos contextos, la corrupción es otro factor decisivo a tener en cuenta. Mientras en el Estado español la corrupción es objeto de memes y chistes, en Filipinas supone literalmente el robo de fondos para combatir las inundaciones que se llevan la vida de varias personas pobres cada año. Es decir, la corrupción estructural en el Sur Global se identifica de forma inmediata y directa en falta de servicios básicos efectivos y redes de protección social para personas enfrentadas que padecen la miseria. La corrupción mina especialmente a las capas proletarias, ampliando la desigualdad y socavando la confianza en las instituciones. En muchos países, los procesos que en teoría están para "garantizar la transparencia y rendición de cuentas" se encuentran bloqueados o secuestrados por los mismos intereses políticos y económicos que fomentan la corrupción, algo que la población afectada identifica rápidamente como causa de su malestar, resignificando la protesta como el único canal existente para expresar el descontento.
La corrupción también fortalece la impunidad y la violencia de las clases dominantes, lo que retroalimenta la desconexión hacia la participación política formal y alimenta la sensación de desgaste y exclusión entre los jóvenes. Quienes denuncian los abusos enfrentan amenazas y desinformación, aumentando el clima de terror. Bajo estas condiciones, la ruptura generacional se explica por la percepción de que las estructuras de poder están permeadas por prácticas corruptas e ineptas que impiden el desarrollo social.
La eterna promesa incumplida en la lucha contra la corrupción deslegitima aún más a los gobiernos y alimenta un ciclo donde la protesta se vuelve no solo una demanda por mejoras materiales, sino un cuestionamiento tan radical como necesario del sistema, como está sucediendo en Marruecos con el Mundial de 2030 como detonante: por muy aficionados al fútbol que sean los jóvenes marroquíes, cuando ven que sus madres, esposas, hermanas y primas mueren en paritorios mientras se construyen estadios de fútbol, llega un momento en el que todas las contradicciones sociales contenidas durante años de disciplina religiosa y entretenimiento banal saltan por los aires.
Las revueltas juveniles, en este sentido, representan una reacción frente a un orden político que ha fracasado en garantizar justicia, transparencia y condiciones de vida aceptables para una mayoría social, profundizando la crisis estructural que atraviesa el Sur Global y el mundo en su conjunto.
Demografía urbana: una juventud mayoritaria y conectada
Un análisis de UNICEF sobre 98 países entre 1950 y 2010 identificaba que una población joven creciente en los centros urbanos es un factor potencial de inestabilidad política y cambios sociales. La ONU proyecta que en 2030 seis de cada diez habitantes urbanos en África tendrán menos de 25 años, y UNICEF prevé que para 2050 África Subsahariana y Asia Meridional concentrarán la mayor parte de la población infantil mundial.
En India, por ejemplo, la edad media es de apenas 28 años; en Nigeria, 18. La concentración juvenil en las ciudades implica actualmente masas de jóvenes inquietos crecidos en entornos empobrecidos y en contacto permanente gracias a redes digitales. Según datos de GSMA (2024), se proyecta que el acceso a internet móvil en África subsahariana crezca del 27% en 2023 al 41% para 2028, multiplicando la capacidad comunicativa y organizativa. En este sentido, UNICEF encontró que la correlación entre picos demográficos y auge de movimientos sociales es especialmente intensa en países con más del 35% de la población en franjas juveniles.
La ONU proyecta que en 2030 seis de cada diez habitantes urbanos en África tendrán menos de 25 años, y UNICEF prevé que para 2050 África Subsahariana y Asia Meridional concentrarán la mayor parte de la población infantil mundial.
En los próximos años, estas poblaciones juveniles estarán expuestas a situaciones políticas, económicas, sociales y climáticas extremas: según las proyecciones de la ONU, el número de niños y niñas expuestos a olas de calor extremas podría aumentar hasta ocho veces para la década de 2050. Igualmente, la cantidad de niños expuestos a inundaciones extremas causadas por crecidas de ríos se triplicará, mientras que los niños expuestos a incendios forestales extremos aumentarán en casi el doble en comparación con la década de 2000.
La "paradoja de la protesta"
Aunque la protesta social se convierte a menudo en mecanismo de supervivencia política en estos entornos, rara vez asegura mejoras inmediatas en las condiciones de vida de la juventud trabajadora. Diferentes estudios comparativos revela que en la mayoría de los casos de estallidos masivos (Egipto 2011, Chile 2019, Nigeria 2020) de la última década, las tasas de desempleo juvenil permanecieron sin grandes alteraciones al cabo de cinco años.
Aún así, la persistencia de las crisis mantiene una renovación constante de la movilización, en oleadas sucesivas. El politólogo Adam Branch de la Universidad de Cambridge plantea que “la protesta juvenil no busca solo resultados inmediatos, sino reconfigurar las gramáticas de la representación política, forzando la apertura de espacios imprevistos”. Esto significa que cuando una generación joven se moviliza de forma masiva fuera de los partidos tradicionales o de los canales institucionales existentes, no solo está denunciando que una medida o una realidad concreta sea injusta, sino que está cuestionando las propias estructuras establecidas que mantienen el monopolio de la voz política.
El propósito o el significado profundo en todas estas revueltas, por tanto, no reside tanto en la expectativa de que el gobierno adopte una medida u otra, sino en alterar las reglas de juego de quién y cómo puede participar en la política, es decir, cambiar el conjunto de normas y prácticas mediante los cuales las sociedades reconocen (o excluyen) a determinados actores como sujetos políticos o interlocutores legítimos.
No solo está denunciando que una medida o una realidad concreta sea injusta, sino que está cuestionando las propias estructuras establecidas que mantienen el monopolio de la voz política.
En términos prácticos, esto supone que, incluso si las demandas concretas no se cumplen, las formas organizativas, discursivas y movilizatorias concebidas durante las experiencias de las revueltas perduran, y pueden modificar de manera significativa el paisaje político. Entonces, estos acontecimientos son "imprevistos" en el sentido de que no estaban codificados en las reglas institucionales, y su aparición obliga a redefinir cómo se conciben los sistemas políticos, quién es sujeto político válido y qué mecanismos puede emplear para hacer valer sus intereses.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advierte en su informe 2024 sobre Desarrollo Humano que “el riesgo de inestabilidad social es directamente proporcional al incremento de la juventud desempleada en entornos urbanos frágiles”. La combinación de precariedad material, frustración política y densidad demográfica convierte a esta generación proletaria en un actor de ruptura en potencia. En Bangladesh, Kenia, Indonesia, Nepal, Filipinas, Madagascar o Marruecos, los patrones se repiten: juventud como mayoría social, altos niveles de pobreza persistentes, internet como herramienta de coordinación y desafección profunda hacia las instituciones estatales.
Aunque estas movilizaciones no siempre —o incluso pocas veces— logran introducir reformas concretas, la acumulación de experiencias está forjando una nueva cultura política para una generación proletaria que, más que exigir inclusión en el sistema político actual, parece querer construir alternativas fuera de él.
Rupturas generacionales: "¡Vosotros sois los que se van a ir de aquí!"
Los choques generacionales son un fenómeno casi consustancial a la vida humana moderna, pero revisten características y consecuencias muy diferentes según el contexto geográfico. En Occidente, la fractura se expresa más en el terreno cultural y simbólico: diferencias en usos tecnológicos, modas, cultura pop, consumo, estética, orientación política y valores sociales. La juventud occidental, aun bajo condiciones de precariedad laboral o dificultades con la vivienda, suele heredar o prevé heredar un colchón —aunque erosionado— de derechos sociales y libertades civiles que actúan a su vez como dique de contención de la conflictividad social, haciendo que las rupturas generacionales se expresen más en diferencias culturales —debates de identidades y estilos de vida—, y no tanto en rupturas generacionales que derivan en estallidos masivos de impugnación sistémica.
Además, la mayoría de los jóvenes occidentales crecieron en contextos donde sus padres —aunque pudieran enfrentar dificultades socioeconómicas en determinadas etapas— pudieron acceder a un ciclo de empleo formal, seguridad social o progreso material. El relato intergeneracional, por tanto, suele ser de continuidad o mejora, aunque con retos. De niños, estos jóvenes disfrutaron de servicios públicos básicos, opciones educativas y cierta protección estatal. Todo ello refuerza el carácter cultural y de diferencia respecto a las generaciones mayores y sus formas de participación política, en un marco general donde el contrato social no está totalmente roto y aún existe cierta confianza pasiva hacia las instituciones, aunque no sea entusiasta y a veces pueda resultar incluso cínica.
"Nuestros padres creían que el silencio nos ayudaría, pero no sirve de nada. Nos decían: os van a pegar y encarcelar, y así querían educarnos. Pero el silencio no sirve de nada. ¿Creéis que nos vamos a ir de Marruecos? ¡No vamos a dejar nada, vosotros sois los que se van a ir de aquí!".
En el Sur Global la situación es sustancialmente diferente. Los jóvenes no solo desafían valores o costumbres, sino que se enfrentan a diario a un sistema materialmente bloqueado. La experiencia infantil de la inmensa mayoría suele estar marcada por la pobreza absoluta y episodios recurrentes de violencia política y exclusión, lo que imprime relatos intergeneracionales marcados por la frustración: los jóvenes ven cómo sus padres intentaron acceder a un estatus socioeconómico aceptable asumiendo muchos sacrificios, pero esa promesa quedó truncada para ellos y para sus hijos. La infancia, por tanto, suele transcurrir en barrios deprimidos, con escuelas deficitarias y nulas expectativas reales de movilidad social. Los padres les advierten del peligro a través de la experiencia directa: "la necesidad de silencio y resignación" frente a las privaciones, los abusos y la represión política, o la emigración como única salida. Se han socializado en entornos autoritarios determinados por la necesidad, donde se les enseña que callar, obedecer y aguantar son las virtudes para sobrevivir bajo regímenes represivos y corruptos, confiando en que la estabilidad política y social, aunque precaria, ofrecía cierta continuidad.
La juventud actual en estas zonas, sin embargo, ya no acepta vivir así por el resto de su vida, y decide echar por tierra esa estrategia de resignación. No ve en el silencio una protección, sino una trampa que solo perpetúa la miseria y la falta de libertad. Frente a lo que sus padres consideraban “prudencia”, ellos plantean ruptura y confrontación directa. Este desajuste entre expectativas —aumentado por exposición global a estándares occidentales vía internet— y una realidad socioeconómica de exclusión persistente se convierte en caldo de cultivo de rupturas no meramente culturales, sino existenciales. Allí donde en Occidente la protesta juvenil se traduce en marchas, tendencias en redes sociales o formas de expresión artística creativa, en el Sur Global puede devenir en insurgencias, revueltas callejeras prolongadas y cuestionamiento radical y abierto del orden social existente. En el Sur Global, la diferencia es crucial: el conflicto no es “qué valores defender”, sino cómo sobrevivir y a quién despojar del poder para lograrlo. Por eso es explosivo: la generación joven del Sur Global no solo rompe con sus mayores en cuanto a estilos de vida, sino en cuanto a la estrategia fundamental de relacionarse con un Estado percibido como enemigo.
En resumidas cuentas, la experiencia y el relato intergeneracional construyen un horizonte distinto dependiendo de las condiciones materiales. En Occidente, la ruptura generacional se da en contextos relativamente estables donde se negocian derechos y valores, mientras que en el Sur Global la ruptura implica una confrontación con la herencia de exclusión económica, represión y limitación existencial, haciendo que la movilización juvenil sea más explosiva y radical, tanto en su naturaleza como en su objetivos.
Las declaraciones de un joven marroquí entrevistado en vídeo durante las protestas lo resumen bien: "Nuestros padres creían que el silencio nos ayudaría, pero no sirve de nada. Nos decían: os van a pegar y encarcelar, y así querían educarnos. Pero el silencio no sirve de nada. ¿Creéis que nos vamos a ir de Marruecos? ¡No vamos a dejar nada, vosotros sois los que se van a ir de aquí!".
"La regla del 3,5%"
Otro factor que permite comprender las protestas de la Gen Z y su desarrollo es el punto de quiebre del aparato represivo. Diferentes estudios cuantitativos sobre la fuerza social mínima necesaria para derrocar gobiernos y enfrentar a las fuerzas del orden establecen ciertos umbrales y dinámicas clave. Según concluye la investigadora Erica Chenoweth en su obra Why Civil Resistance Works, para que una protesta tenga éxito casi asegurado en generar un cambio político mínimo (como la salida de un gobernante), debe involucrar al menos al 3,5% de la población total. A partir de esta cifra, el movimiento social suele alcanzar una masa crítica con suficiente visibilidad, cohesión y apoyo social para resistir tácticas policiales represivas, erosionar la legitimidad del régimen e infundir fracturas internas y desorden en los mandos policiales. Esta proporción no es absoluta, pero se ha demostrado que cuando un 3,5% o más de la población participa activamente, la policía enfrenta dificultades para dispersar o controlar las protestas de forma efectiva, sobre todo si estas movilizaciones son coordinadas y persistentes.
Diferentes experiencias de protestas, especialmente en la década 2010-2020 —la más rica en protestas desde los 60 del siglo pasado—, han demostrado que para superar o resistir el accionar policial, la movilización debe ser no solo numerosa, sino también organizada y persistente, pues la policía suele desplegar tácticas represivas que disuelven manifestaciones dispersas o poco coordinadas con relativa facilidad.
Se ha demostrado que cuando un 3,5% o más de la población participa activamente, la policía enfrenta dificultades para dispersar o controlar las protestas de forma efectiva, sobre todo si estas movilizaciones son coordinadas y persistentes.
Además, la policía puede ser superada temporalmente en términos de control en espacios urbanos ante protestas que movilizan a miles o decenas de miles de personas concentradas. Sin embargo, la policía no implica el último actor estatal, dado que su función de control de masas es principal pero limitada a determinados escenarios. Cuando la policía se ve desbordada, lo más habitual es que entre en juego el ejército. En general, como ha sucedido en Nepal, los levantamientos populares de los últimos años superan a los gobiernos cuando sectores militares o paramilitares se fracturan o desconectan del poder político, más que por un choque directo con los manifestantes donde estos salen físicamente victoriosos, aunque haya excepciones.
En este aspecto, la clave demográfica vuelve a jugar a favor de las protestas juveniles del Sur Global, haciendo que sean mucho más poderosas que en otras regiones. Como se ha mencionado al inicio, allí la población es mucho más joven: en múltiples países, los menores de 30 años representan casi la mitad de la sociedad. Esto significa que, si las protestas necesitan que al menos el 3,5% de la población participe activamente para derrocar un gobierno, como muestran los estudios, en el Sur Global esa masa crítica puede alcanzarse rápidamente y solo con la movilización juvenil, sin siquiera requerir una implicación intergeneracional.
En la práctica, esto quiere decir que, si un movimiento logra sumar a cientos de miles o millones de jóvenes —algo mucho más fácil cuando son mayoría demográfica—, rompe rápidamente la barrera del equilibrio social y político. La fuerza de la juventud, por pura cantidad e inercia, hace que sus protestas tengan un impacto inmediato: no solo llenan plazas y calles, sino que pueden desbordar a la policía y provocar el desconcierto dentro de las élites armadas o el gobierno.
Donde hay muchos jóvenes frustrados, basta con que una minoría se movilice para que la dinámica social se vuelva explosiva y de consecuencias imprevisibles.
Por eso, en estas regiones, la demografía no solo facilita alcanzar el umbral mínimo para agitar el poder político, sino que convierte a la juventud en el factor decisivo. Donde hay muchos jóvenes frustrados, basta con que una minoría se movilice para que la dinámica social se vuelva explosiva y de consecuencias imprevisibles, lo que explica el temor de las clases dominantes hacia las protestas juveniles.