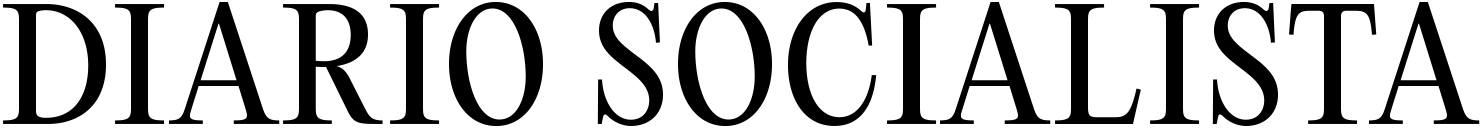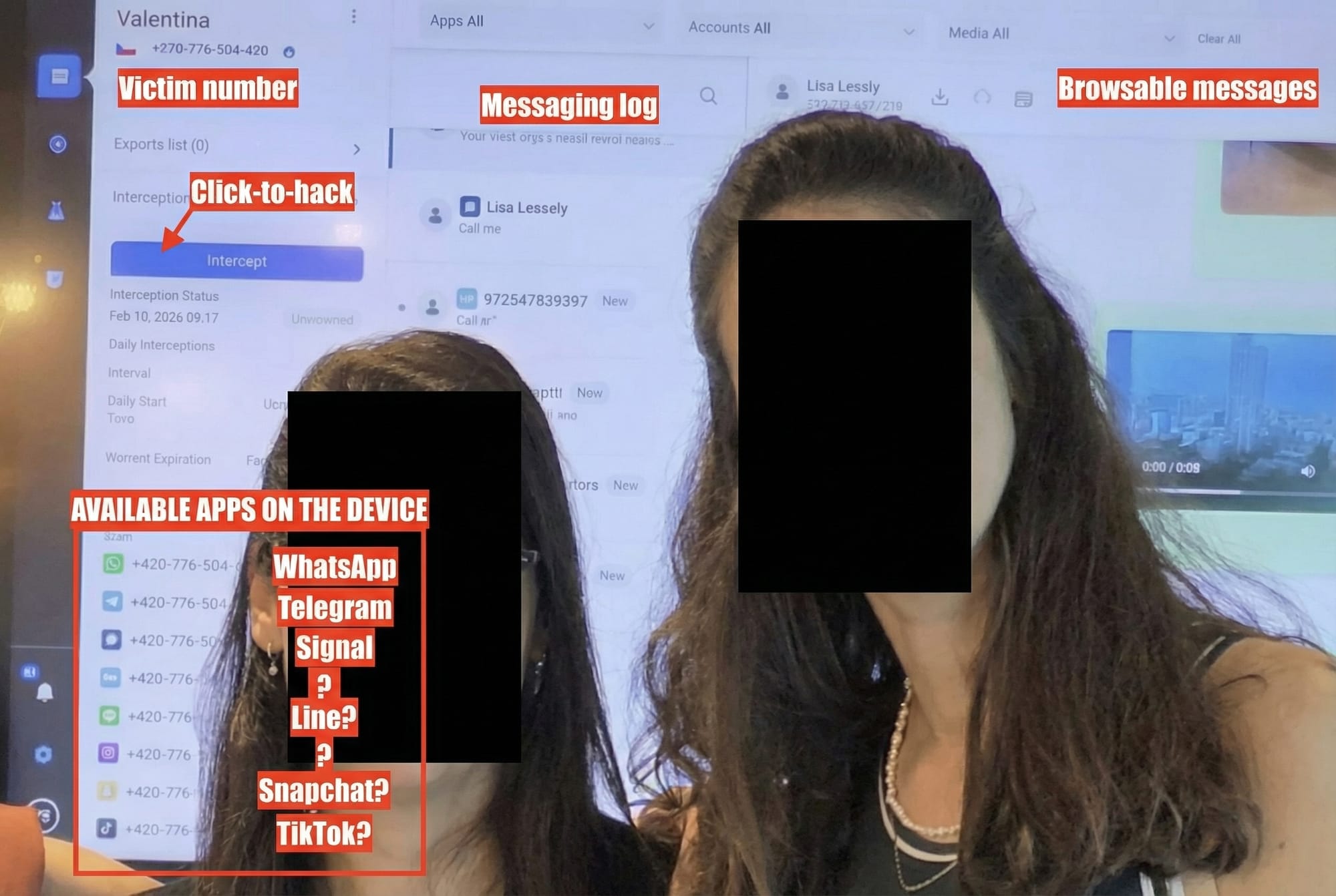Angola estalla tras subir un 33% el diésel
La subida del precio del diésel en Angola desata una ola de protestas que escalan de las huelgas a un cuestionamiento amplio del poder y la desigualdad, con represión estatal y creciente conciencia de clase.

La capital angoleña, Luanda, ha vivido recientemente intensas movilizaciones tras la decisión del gobierno de aumentar el precio del diésel de 300 a 400 kwanzas por litro, una medida que forma parte de un paquete de reformas económicas justificadas como "técnicas" pero que reflejan un alineamiento claro del Estado con intereses del capital local y global en detrimento de las comunidades trabajadoras.
Esta no es la primera vez que las políticas de austeridad recae sobre las espaldas del proletariado angoleño, pero la novedad radica en la creciente conciencia social que va más allá de la mera denuncia de mala gestión o corrupción y apunta a todo un sistema que produce y sostiene la injusticia, según recoge el experto K. Diallo en redes sociales.
Para comprender la magnitud del malestar actual es necesario remontarse a los orígenes del Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA), que nació en los años 60 como un símbolo de liberación nacional, con raíces socialistas y antiimperialistas, y la alianza con pueblos y trabajadores oprimidos. Sin embargo, desde finales de los 90 y tras la guerra civil, el MPLA abandonó esos ideales para transformarse en una burocracia que mantuvo el control estatal y económico en manos de una nueva burguesía petrolera.
En 2023, siguiendo recomendaciones directas del Fondo Monetario Internacional, el gobierno lanzó un plan para eliminar los subsidios a los combustibles, afirmando que estos costaban cerca del 4% del PIB. La realidad es que los principales beneficiarios durante décadas fueron las grandes petroleras y empresas de transporte, no los conductores informales ni vendedores ambulantes, destinatarios principales de esta política.
La última subida de precio, de un 33%, se aplicó sin medidas compensatorias ni redes de protección social, pese a que más del 50% de la población vive bajo el umbral de la pobreza y la mayoría trabaja en el sector informal sin derechos, de acuerdo con los datos del Banco Mundial, el propio FMI y estadísticas oficiales angoleñas.
La protesta comenzó con la huelga de taxistas, incapaces de cubrir el gasto ascendente del combustible, y se extendió rápidamente a estudiantes, trabajadores, vendedores ambulantes y militantes políticos, evolucionando de un conflicto laboral sectorial a una insurrección que cuestiona no solo el precio del diésel, sino el control y distribución de la riqueza, la propiedad y los intereses que el Estado realmente defiende.
Los lemas pasaron de demandas puntuales a denuncias de clase, como “MPLA se bebió todo el petróleo” o “Tenemos el estómago vacío y el gobierno nos estrangula”. La respuesta estatal no se hizo esperar: arrestos arbitrarios, represión violenta y campañas mediáticas en medios controlados por el Estado intentan silenciar el descontento.
Sin embargo, la resistencia se fortalece y la población rechaza cada vez más el relato oficial. A pesar de la fragilidad ante la falta de organizaciones políticas verdaderamente independientes y el dominio estatal sobre los sindicatos, las protestas demuestran que la movilización conjunta del proletariado puede generar presión real y desafiar al orden imperante.
UNITA capitaliza el descontento ante la ausencia de una alternativa
Pese a este auge de la conflictividad social, no ha emergido una alternativa política capaz de canalizar ese descontento hacia una transformación profunda. Por lo tanto, el vacío político y la desestabilización han sido capitalizados por la UNITA, Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, que aunque se presenta como "oposición democrática", en realidad reproduce y profundiza las dinámicas neocoloniales del sistema dominante. Surgida en la Guerra Fría con apoyo del apartheid sudafricano y la CIA, y más recientemente adaptada a los postulados neoliberales, UNITA mantiene su orientación promercado y profundiza vínculos con instituciones financieras occidentales y multinacionales con aún más énfasis que el MPLA.
Según recuerda Diallo, UNITA no plantea un programa para desmontar el sistema rentista corrupto instaurado por el MPLA. Promete "transparencia" y "apertura económica" que se traducen en más privatizaciones y sumisión a los mercados globales. En definitiva, UNITA es una facción más dentro del mismo sistema, sin respuestas estructurales a la crisis.