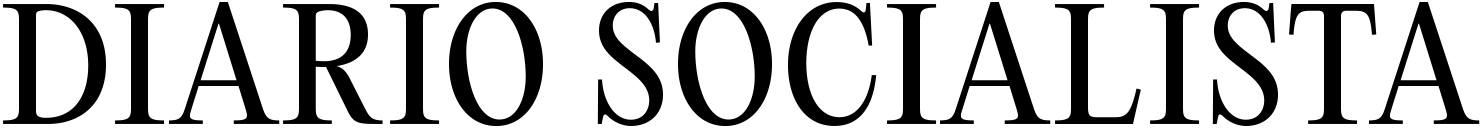50 años después de Franco, la ruptura política sigue pendiente
El 50 aniversario de la muerte de Franco tendrá lugar en el contexto político más agitado que el mundo ha visto en muchas décadas. Genocidios, guerras y catástrofes que se desarrollan bajo el telón de fondo de una crisis del capital que trae consigo el resquebrajamiento progresivo del tipo de orden político –hegemónico en Occidente– que hubo de suceder al franquismo: la (falsa) “democracia” capitalista, donde el poder incuestionado de la minoría burguesa viene acompañado de ciertas concesiones políticas y económicas.
A la hora de ubicar el franquismo y el régimen del 78 en perspectiva histórica conviene recordar ciertas declaraciones proféticas de Ortega y Gasset en 1938, por algún motivo ausentes de los libros de texto de bachillerato (más ocupados en reproducir sus cursiladas filosóficas): aquellas según las cuales “el totalitarismo [fascista] salvará al liberalismo destiñendo sobre él, depurándolo, y gracias a ello veremos pronto un nuevo liberalismo”.
Dicho de otro modo: una vez pacificado el escenario político mediante el exterminio violento del amenaza revolucionaria –la famosa “pedagogía del millón de muertos”–; una vez las masas obreras hubieran interiorizado su papel subordinado y el monopolio de la violencia en manos del aparato estatal hubiera quedado blindado; una vez se hubieran generado unas amplias clases medias capaces de dotar de estabilidad al nuevo sistema y la lealtad de los principales partidos obreros estuviera más allá de toda duda, el Estado español podría volver a la senda del liberalismo político. El Departamento de Estado norteamericano, que tanto había cuidado la alianza con Franco, coincidía.
Así como París bien valía una misa, el liberal Ortega confesó aquello que las élites políticas post-78 callan interesadamente: que la preservación del orden burgués bien valía la cruzada nacional contra el comunismo, 40 años de yugo franquista y la aniquilación generalizada y salvaje de maestros que prometieron el mar y obreros que lucharon contra la opresión política y la esclavitud asalariada. Esta fue la declinación específicamente española de un hecho general del siglo XX: el orden liberal-parlamentario solo pudo consolidarse –bajo la forma del “Estado social”– una vez la combinación de masacres, traiciones y concesiones había logrado suprimir cualquier alternativa revolucionaria de masas, y el espectacular crecimiento económico de posguerra permitió generalizar la lealtad hacia el sistema.
Hace apenas unos días que el Rey emérito se ha sumado a esta línea argumental con la franqueza propia de quien está de vuelta de todo. Ebrio de impunidad y quizás de algo más, el Rey, en su elogio abierto a Franco, enunció el tipo de evidencias que la clase política española ha querido ocultar tras cortinas de humo de toda clase: el presupuesto real del nuevo régimen es una dictadura franquista que decidió transformarse a sí misma por medio de un pacto entre élites; pacto cuya clave de bóveda fue una monarquía que el propio Franco decidió reinstaurar, que tuvo sus bases materiales en la estructura de clase configurada durante la dictadura y se vertebró institucionalmente sobre la continuidad de los aparatos del estado, muy especialmente en su núcleo duro (judicatura, policía, fuerzas armadas). Toda la mitología de la “reconciliación nacional” y la “Transición modélica”, construida en abierta antítesis con una guerra civil presentada como “guerra entre hermanos”, fue cuidadosamente diseñada para bloquear cualquier oposición real al nuevo orden, desde una idea del “todos dentro” que olvida interesadamente que en ese interior a unos les toca el papel de siervo y a otros el de amo. Dicho sea de paso, el origen de esta mitología se encuentra en el bando de los vencidos, y más concretamente de un PCE que ya en 1956 abrazó la idea de una “reconciliación nacional” en la que queda reconocida, en forma de eufemismo, su derrota total.
En definitiva, la reforma que fue la Transición tenía por objetivo preservar el poder de la élite económica y el aparato estatal diseñado para protegerlo, integrando a todas las fuerzas políticas en la lealtad a un orden burgués renovado y asegurando de paso la plena impunidad de los criminales franquistas.
En el orden del 78, las determinaciones generales del Estado capitalista, con su blindaje de la propiedad privada y un aparato burocrático-militar erigido sobre el pueblo trabajador, son acompañadas por dos pilares específicos: la sacralidad de la monarquía y la unidad de España, concebidas como dos caras de una misma moneda. Tal y como aclara el propio texto constitucional, es el Rey de España quien entrega las nuevas de que esa entidad mítica, la Nación española, ha decidido dotarse de un nuevo orden institucional que un “pueblo” pasivizado se ha contentado con “ratificar”; orden cuyo carácter irrenunciablemente capitalista está implícito en su definición como “Estado de Derecho” (artículo 1) y que pronto afirma fundamentarse en la “indisoluble unidad de la nación española” (artículo 2), quedando la misión de garantizar todo ello en manos de las Fuerzas armadas (artículo 8). Así, desde su mismo título preliminar la Constitución recuerda a quienes habrán de vivir bajo ella que la “soberanía popular” que reconoce en su primer artículo excluye la posibilidad de decidir sobre el modelo económico y la unidad nacional, emanadas ambas de una fuente de legitimidad superior a la del pueblo y al que esta habrá de subordinarse por defecto: la de una Nación que es el muñeco de ventrílocuo a través del que habla la voz de la oligarquía.
La Transición en cuyo interior se cocinó esta nueva “Carta Magna” conoció numerosas muestras de heroísmo militante, pero se desarrolló en gran medida bajo el signo del miedo –al que hay que sumar la atenta supervisión de un Departamento de Estado norteamericano que monitorizó de cerca todo el proceso. A diferencia de lo que sucediera bajo la Segunda República –donde fue la clase obrera en armas, y no el timorato liderazgo burgués que acabaría imponiéndose durante la guerra, quien contuvo el golpe fascista–, en este caso solo uno de los bandos estaba realmente armado. Más concretamente, los fusiles, las pistolas y los tanques estaban en manos de un Ejército que se había alzado en armas nada menos que 12 veces durante los últimos 150 años, bajo cuya mirada amenazante tuvo lugar la redacción del texto constitucional. Un texto, cabe insistir, pergeñado por unas élites que se aseguraron de privar a ese “pueblo” pasivo de la posibilidad de determinar la forma del Estado o decidir siquiera si querían pertenecer a él, contentándose con ofrecerle la “libre” elección entre la Monarquía Parlamentaria o un nuevo golpe militar fascista.
A su vez, la aprobación de la constitución vino precedida por unos Pactos de la Moncloa donde el movimiento obrero, representado por las burocracias sindicales, aceptó el papel de integración subordinada que sus dirigentes políticos –la dirección eurocomunista del PCE encabezada por Carrillo y el liderazgo de un PSOE dopado por el SPD alemán y Washington—tanto ansiaban.
Con estos mimbres se construyó la modélica Transición, y con ella la victoria de quienes apostaban por reformar el régimen frente a la dignidad de las minorías que reclamaron la necesidad de la ruptura. Esto no significa por sí mismo que la reforma fuera una farsa integral, sino más bien que, como toda reforma, mantuvo intactos los pilares básicos de aquello que transformó. Si solo una ruptura revolucionaria hubiera podido erradicar las raíces del franquismo es porque no es posible separar estas raíces de la estructura económica capitalista y la existencia de un aparato estatal ubicado sobre las masas trabajadoras; por lo que toda ruptura genuina hubiera tenido que desmantelar no solo la forma fascista del Estado burgués, sino romper también con su mismo contenido como elemento de dominación política en manos de la oligarquía (el mismo, claro, que el régimen del 78 preservó bajo una forma liberal).
Ahora bien: desde los espacios rupturistas hemos errado habitualmente al achacar todos los males del actual estado español a los elementos de continuidad del franquismo presentes en él. El problema de fondo es que este análisis blanquea e idealiza inevitablemente la “democracia burguesa” como régimen de dominación de clase, identificando de forma exclusiva con el fascismo cualquier expresión de autoritarismo. A nivel político, esto se traduce o bien en un etapismo que ve en una transición burguesa “auténtica” una precondición de cualquier lucha por el socialismo; o bien, en su versión más específicamente socialdemócrata, en la identificación del núcleo autoritario del Estado con una serie de “manzanas podridas” posfranquistas que bastaría con purgar. De ahí, por ejemplo, que la impugnación superficial del “régimen del 78” por parte del primer Podemos –siempre en los términos de un republicanismo de clases medias—se trastocara pronto en lealismo constitucional, apuntándose por el camino a aquella falacia de Anguita según la cual “con la Constitución española puede llegarse al socialismo”.
Hoy asistimos a la desintegración progresiva de los presupuestos materiales del orden liberal-parlamentario articulado durante el siglo XX –las clases medias nacionales y el ritmo de acumulación necesario para sostener una lealtad relativamente generalizada hacia el régimen político. Sin capacidad ni deseos para mantener por mucho tiempo este sistema de concesiones, la oligarquía profundiza en la reforma autoritaria y militarista de los Estados a la vez que acelera la polarización de clases por medio de una política de ofensiva económica. El nuevo movimiento fascista en formación nace para asegurarse que las líneas generales de esta agenda podrán aplicarse por las muy malas si la opción del “por las malas” encarnada por el centro político burgués –socialdemócratas, liberales y conservadores—fracasa en el intento.
En este contexto resulta más urgente que nunca recordar que la ruptura política sigue pendiente; que la ruptura real es la ruptura con el orden político de la minoría explotadora en cualquiera de sus formas, orientada a sustituirlo por el gobierno de la mayoría trabajadora; que, frente a lo que pretende la memoria falseada de la socialdemocracia, fue ese espíritu y ese deseo de tomar el poder en sus manos lo que espoleó en el pasado una lucha de masas contra el fascismo que no puede desligarse de la lucha contra toda forma de gobierno oligárquico; y que no hay una ruptura democrática que no sea a su vez una ruptura socialista, por y para la mayoría pobre. Ese es el legado y el mensaje que hoy toca recoger y actualizar.