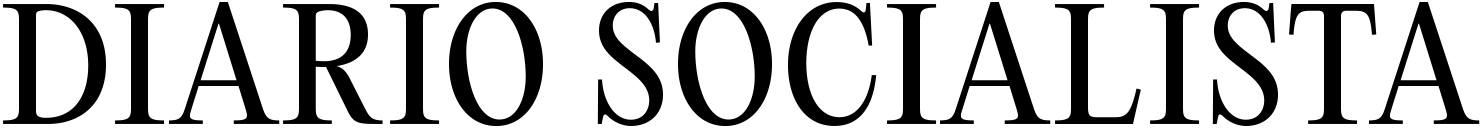Organizaciones comunistas, las primeras ilegalizadas cuando el fascismo llega al poder
La primera medida de los históricos regímenes fascistas al consolidarse ha sido ilegalizar y exterminar a los partidos comunistas, desmontando el discurso liberal de equivalencia entre el fascismo y el comunismo.

El fenómeno de la ilegalización y la represión de los partidos comunistas fue una característica sistemática en el ascenso y consolidación de los regímenes fascistas en Europa durante el siglo XX. En Italia, tras la Marcha sobre Roma (1922) y la aprobación de las Leyes Fascistísimas en noviembre de 1926, Benito Mussolini decretó la disolución de todos los partidos políticos, siendo el Partido Comunista Italiano (PCI), fundado en Livorno en 1921, uno de los principales objetivos represivos. Antes de la fecha de la ilegalización formal, el partido ya operaba de facto en condiciones de clandestinidad y sufría arrestos masivos, como la gran ofensiva policial de febrero de 1923. Según Renzo De Felice en la obra Mussolini il duce, centenares de militantes comunistas fueron enviados a la confino (destierro interno en islas como Lipari) o encarcelados, mientras varios dirigentes fueron encarcelados y asesinados. El ejemplo más conocido es el del secretario general Antonio Gramsci, arrestado en 1926 y mantenido presos hasta su muerte en 1937.
En Alemania, la destrucción del Partido Comunista Alemán (KPD) fue igualmente inmediata tras el ascenso de Adolf Hitler. El incendio del Reichstag en febrero de 1933 sirvió como excusa para arrestar a miles de militantes comunistas, incluido su líder Ernst Thälmann, que corrió la misma suerte que Gramsci. Ian Kershaw en Hitler (1998‑2000) y Richard J. Evans en The Coming of the Third Reich (2003) documentan cómo los primeros campos de concentración, como Dachau (1933), se inauguraron para detener comunistas y socialistas, considerados los enemigos existenciales del régimen nazi. El KPD, que había obtenido casi 6 millones de votos en 1932, fue declarado ilegal en marzo de 1933, eliminando de raíz la principal y más decidida fuerza opositora obrera organizada.
El holocausto español
En el Estado español, Francisco Franco encabezó una práctica represiva de exterminio de carácter sistemático durante y después de la Guerra Civil (1936‑1939). Paul Preston en El holocausto español (2011) documenta que la represión franquista causó entre 130.000 y 150.000 ejecuciones políticas, dirigidas prioritariamente contra comunistas, socialistas, anarquistas y militantes republicanos, englobados bajo el calificativo de “rojos”.
El franquismo amplió la represión a todo el bloque de izquierda, combinando ejecuciones, depuraciones laborales, cárceles y campos de concentración (como los de Albatera y Miranda de Ebro), instaurando un régimen de terror total. A pesar de la derrota sufrida en la Guerra Civil, el PCE fue una de las pocas organizaciones que desarrolló cierta estructura clandestina en el interior y, hasta 1953, contó incluso con un ejército guerrillero de maquis que hostigaba constantemente a la Guardia Civil y el Ejército franquista.
Ocupación y resistencia roja francesa
El régimen de Vichy, instaurado en el Estado francés tras la ocupación nazi en 1940 y liderado por Philippe Pétain, fue un gobierno fascista y colaboracionista que ilegalizó al Partido Comunista Francés (PCF) y persiguió con severidad a sus militantes. Desde la invasión contra la Unión Soviética por las hordas hitlerianas en 1941, el PCF se convirtió en el puñal silencioso contra la ocupación y el colaboracionismo, lo que intensificó la represión. La policía de Vichy y la Milicia Francesa colaboraron estrechamente con la Gestapo nazi en arrestos, torturas y deportaciones, especialmente dirigidas a comunistas, sindicalistas y antifascistas, quienes formaron la base de la heroica lucha clandestina.
Esta persecución sistemática volvió a demostrar el miedo fascista a la organización comunista como fuerza de resistencia decisiva en el país ocupado. La labor de los y las comunistas en la resistencia fue de tal envergadura, que el actual Gobierno francés ha tenido que reconocer como "héroes nacionales" a figuras como el emigrante comunista armenio Missak Manouchian. El partisano fue condecorado póstumamente por el Estado francés en 2024 y sus restos fueron trasladados al Panteón.
Portugal y Grecia
Portugal, durante la dictadura de António de Oliveira Salazar (Estado Novo, 1933‑1974) también prohibió el Partido Comunista Portugués (PCP), obligándolo a la clandestinidad. El historiador António Costa Pinto en Salazar's Dictatorship and European Fascism (1995) recuerda cómo la PIDE (Policía Internacional y de Defensa del Estado) se encargó de desarticular la organización comunista a través de detenciones, torturas y asesinatos selectivos.
En Grecia, tras la guerra civil (1946‑1949), la ilegalización del Partido Comunista de Grecia (KKE) se prolongó hasta 1974, con miles de militantes exiliados a islas del Egeo o a campos de trabajo, como detallan Stathis Kalyvas y Nikos Marantzidis en Modern Greece: What Everyone Needs to Know (2015).
Los halcones sobre América Latina
En América Latina, la dinámica se intensificó durante la ola de dictaduras militares títeres de EE.UU. en la Guerra Fría. Steve Stern y Pilar Calveiro han documentado cómo en Chile (1973), Argentina (1976), Uruguay (1973) y Brasil (1964), la ilegalización de partidos comunistas y de izquierda fue la piedra angular de la llamada “doctrina de la seguridad nacional”.
El Plan Cóndor, coordinado con apoyo logístico, entrenamiento, financiación e inteligencia de Washington, articuló la persecución transnacional de militantes revolucionarios e inocentes a través de desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones sistemáticas. Según estimaciones recogidas en Nunca Más (CONADEP, 1984), cerca de 30.000 desaparecidos en Argentina fueron mayoritariamente militantes de movimientos sociales, sindicales y comunistas, o personas relacionadas o confundidas con militantes.
Liberales y conservadores, cómplices
La pasividad o incluso el apoyo abierto de sectores conservadores, liberales y a veces incluso socialdemócratas frente a estas persecuciones que tenían el movimiento comunista como blanco principal es un elemento señalado en numerosos estudios historiográficos críticos. En su época, el dirigente de la Internacional Comunista, Georgi Dimitrov, ya advertía en su informe al VII Congreso (1935) de la Internacional Comunista sobre el error estratégico de identificar el fascismo únicamente como una "cuestión nacionalista o conservadora", demostrando cómo, una vez eliminado el comunismo como principal fuerza de movilización obrera, estos regímenes procederían a liquidar también a partidos liberales y republicanos, y así fue en la mayoría de los casos, como el del Partido Socialdemócrata alemán (SPD), que fue igualmente ilegalizado en 1933 tras la disolución del KPD, corroboran este patrón de eliminación sucesiva.
La falsedad de la narrativa sobre el "totalitarismo"
La experiencia histórica pone así en cuestión el argumento liberal del “totalitarismo de los extremos”. Las fuentes primarias y secundarias demuestran de manera repetida que, en sus fases iniciales, los regímenes fascistas priorizaron la prohibición, persecución y eliminación de los comunistas, conscientes de que representaban la única oposición real y de masas capaz de articular resistencia. De hecho, los comunistas desempeñaron roles centrales en la posterior resistencia antifascista: el PCI en Italia a través de la Resistenza (1943‑1945), el KKE en Grecia durante la ocupación nazi, la resistencia francesa organizada por el PCF tras 1941, o la lucha armada en Yugoslavia dirigida por los partisanos de Josip Broz Tito.
Como concluye Mark Mazower en Dark Continent (1998), fueron las organizaciones comunistas las que nutrieron de forma decisiva la capacidad de combate y organización de las resistencias europeas contra el fascismo. A todo ello hay que sumarle, además, la inconmensurable gesta de la URSS en la derrota de la Alemania nazi.