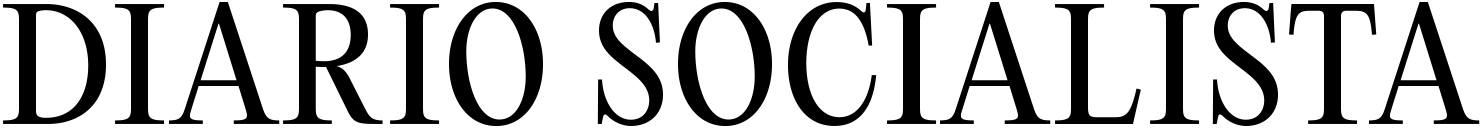Los medios de comunicación españoles priorizan la política estatal y relegan la agenda internacional
El Estado español, entre los países con menor cobertura internacional en medios, según el Reuters Institute. Expertos alertan de los riesgos de esta captura mediática por parte del poder político.

En el Estado español, la política estatal ocupa diariamente las portadas, tertulias y noticieros, incluso cuando no hay avances legislativos, ni decisiones de peso, ni hechos verificables. Se discuten rumores, se airean declaraciones aisladas, se encadenan conflictos partidistas que no llegan a nada. Mientras tanto, la agenda internacional apenas encuentra espacio; los grandes dilemas globales –como el genocidio en Palestina, la crisis climática, los conflictos geopolíticos o las transformaciones en Europa– quedan relegados a notas breves o a ruido marginal de fondo.
Este fenómeno, lejos de ser casual, obedece a dinámicas estructurales dentro del sistema político y mediático español. “En España hay una captura política de los medios bastante evidente”, afirma Isabel Fernández Alonso, profesora de Comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona. “La clase política influye en los contenidos mediante el control de los medios públicos, la asignación de la publicidad institucional y la colocación de directivos afines”.
Los límites del pluralismo formal
El Estado español cuenta con marcos legales orientados, en teoría, "a garantizar la independencia editorial y el pluralismo informativo". La Constitución Española, por ejemplo, dice "proteger la libertad de expresión y el derecho a recibir información veraz". Pero diversos estudios revelan que, en la práctica, estas garantías no se traducen en medios libres del poder político institucional.
Un informe elaborado por Political Watch (2021) muestra que la publicidad institucional —que debería distribuirse bajo criterios no partidistas y de interés público— funciona en muchos casos como un mecanismo para premiar medios afines al partido en el Gobierno, especialmente a nivel autonómico y local. Esto reduce la diversidad de voces y condiciona los contenidos.
Asimismo, el Grupo de Investigación en Estructura de la Comunicación y Tecnología Audiovisual (InCom-UAB) ha documentado cómo el control partidista de los consejos de administración en RTVE sigue dejando huella en la línea editorial de la radiotelevisión pública, pese a las reformas normativas.
Dedican menos espacio a asuntos internacionales que la media europea
El resultado de este ecosistema es una sobrerrepresentación desproporcionada de la política estatal en los informativos, donde los medios españoles dedican menos espacio a asuntos internacionales.
Además, el barómetro del CIS sobre percepción de los medios de noviembre de 2023 reveló que el 63% de los encuestados considera que los medios hablan demasiado de la política institucional y demasiado poco de "los problemas reales de la gente".
“Tenemos una política convertida en espectáculo, en confrontación constante, que domina la conversación pública sin necesariamente aportar soluciones", señala Josep Lluís Gómez Mompart, catedrático emérito de Periodismo. Esta centralidad artificial de la política institucional estatal contribuye, además, a desconectar y despolitizar a amplias capas de la población, generando desafección e impidiendo ver la dimensión global de los retos que enfrenta la humanidad.
Polarización y cinismo político
Otro efecto preocupante de esta saturación de política estatal es la contribución a la polarización partidista. En un estudio de EsadeEcPol (2022), se detectó que el consumo mediático en el Estado español es cada vez más ideológicamente homogéneo, en especial en televisión y prensa tradicional.
Los medios con una línea editorial determinada por la línea política de un partido institucional tienden a reforzar las posiciones de su audiencia, lo que agrava la fragmentación y el empobrecimiento del debate público.
Sin embargo, hay matices: en el entorno digital, la exposición a voces diversas algo mayor, aunque no siempre ofrece profundidad ni contexto. Además, la falta de pluralismo en asuntos internacionales continúa siendo un problema transversal.
"Una burbuja de provincialismo informativo”
Más allá de los grandes conflictos y eventos —como el genocidio en Palestina, la guerra de Ucrania o las idas y venidas de la política estadounidense, que periódicamente irrumpen en la agenda—, la cobertura internacional tiende a ser episódica y superficial. Noticias importantes de la Unión Europea, de América Latina o África habitualmente ni siquiera pasan la criba editorial, salvo por casos excepcionales. “La ciudadanía española termina teniendo una imagen muy limitada del mundo. No porque no le interese, sino porque los medios no facilitan el acceso a información global de forma constante y contextualizada”, apunta Ignacio Ramonet, periodista y exdirector de Le Monde Diplomatique. Ramonet ha llegado a señalar que este fenómeno genera "una burbuja de provincialismo informativo".
Esta hegemonía de la política estatal en la agenda mediática española tiene consecuencias que van más allá de lo estrictamente editorial: podría configurar una audiencia menos informada sobre lo que sucede en el mundo, desencantada con sus instituciones y focalizada en un debate político que muchas veces es vacío o tóxico. Reequilibrar la agenda, ampliar los horizontes informativos y reivindicar otro sentido del periodismo son tareas urgentes de nuestro tiempo.